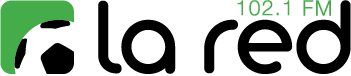¿Por qué será que tanto me gustan tus calles viejas y estrechas? ¿Será tal vez porque las primeras veces que las recorrí tenía de la mano a alguna de las personas que más me amaron, las que más amo?
Tal vez sea, porque, soltándome un ratito esa mano, hoy más arrugada pero igual de cálida, o esa mano que ya solo vive en mi memoria, pero que igual logra transmistir ese amor a pesar de ser solo un recuerdo; que dejaban la mía un ratito a un lado para sacar una moneda. Una moneda de un sucre, o tal vez no tanta plata. Tal vez de un real para comprarme esas golosinas de sal y dulce que hasta hoy, varias décadas después, siguen llevándome a mi feliz infancia, a los besos amorosos que dejaron en mi mejilla, a las caricias y a los mimos. A las lecciones de historia o de vida, que en cada balcón, en cada esquina, en cada cruz, en cada iglesia vuelven a imponerse en la conversación, así como hace más de 30 años, así hoy.
Será tal vez, porque esas leyendas quiteñas que los libros cuentan con Cantuña, el Gallito o el Padre Almeida, resultaban cuentos secundarios en relación a las noches bohemias de serenos, a las tardes de café en el Niza, al concurso de canto en la radio que esos dos hermanos ganaron, los mismos hermanos que boxeaban cuando niños mientras sus hermanos mayores cobraban entrada a la gente del barrio para luego repartirse la plata: los pújiles corrían a la tienda a comprar alguna golosina, los taquilleros a una licorería con el mismo fín.
Será tal vez porque a mi mente no dejan de llegar imágenes en blanco y negro, porque las fotos de la época me impiden pensar en colores, imágenes de la llegada de ella a Quito a pasar unos días de vacaciones, a visitar a su hermano y a sus sobrinos. No es posible saber qué llevaba puesto, pero puedo asegurarles: elegante vestido de falda cubriendo las rodillas, perfectamente peinada, cuidadosamente maquillada. Desembarcó desde Latacunga hace más de 60 años y nunca volvió. Perdóname, querida ciudad, no seas tan engreída. Sí se enamoró de tí, ¡cómo no hacerlo!, pero la razón para quedarse entre tus plazas fue una más poderosa: el amor de un manaba, que, tranquila Carita de Dios, te amaba él también como propia, porque propia mismo fuiste.
Entre tus calles debe estar aún el edificio que quisiera conocer, pero que jamás sabré cuál es. ¿Por icónico, por lujoso? No, solo porque es parte de mi historia aunque los autores la protagonizaron más de 30 años antes de mi llegada a estos mismos barrios. A este edificio, seguramente colonial, posiblemente una casa, quizá un sahuán cualquiera, llegaron un día, permíteme imaginar, una tarde en realidad, fría, lluviosa, oscura, llegaron un par de hermanos que solo la muerte pudo separar, pero que a la vez ya la muerte mismo se encargó de juntar: altos, guapos, imponentes, serios pero de grande y contagiosa sonrisa. Mojados por la lluvia -tal vez, recuerda que estoy imaginando los detalles de la historia- entraron con un paquete en su mano. El encargado lo abrió y luego extendió unos pocos billetes. El terno se quedaba prendado. El dinero era para comprar medicinas. No eran pobres, no se mal entienda, pero en esos días enfermarse era un lujo que no podían permitirse. Esa tarde, se quedaron sin terno, pero se quedaron con su madre que pudo sanar y la disfrutaron unos pocos años más. Si esta historia no es suficiente razón para inflar mi pecho cuando dicen mi apellido, si esta historia acaecida en tus calles no es suficiente para amarte, Quito de mi vida, ¿qué más podría ser? Pues sí hay más…
Adoro tus calles estrechas y viejas porque me anunciaban la llegada de este mes, con palo santo quemándose, con vendedores ambulantes y otros de puestos fijos, que eran los encargados de proveer mi regalo navideño, ese que iba a buscar abrazado por el amor de una mujer, que no tuvo hijos, excepto mis hermanos y yo. De su monedero de lana, por ella mismo tejido, sacaba los billetes para dar gusto a estos guaguas que comían de su cuchara, que lloraban en su pecho, que de niños, iban de un lado al otro cargados de su espalda trabajadora. Esa mujer, cuyo amor por nosotros es inversamente proporcional a su estatura, pues es poco comprensible que ella, tan pequeña, tenga un corazón tan grande.
Paseo por el asfalto que otro hora fue adoquín y puedo verlos ahí, de terno fabuloso, con pelo engominado, de paso firme y elegante. Saludando a diestra y siniestra, sin tráfico, sin pitos, sin el bullicio, sin el descontrol del siglo XXI, sin apuros ni estreses. Entrando a misa, silbando un pasillo, lustrándose los zapatos, fumando un cigarrillo, disfrutando de tu cielo celeste, único.
Si Quito mío, te amo porque es imposible no hacerlo, por tus calles viejas y estrechas, por tus iglesias blancas y majestuosas, por tu plazas, por tus balcones, tus portones; por tu historia y por las historias que en tí se viven. Pero te amo, también porque me enseñaron a hacerlo, sin decirlo, sin imponerme nada. Simplemente admirándote desde El Panecillo cuando niño, cuando grande, con ellos al lado que suspiraban, tal vez por tu belleza, tal vez por los años idos.
Amo tus calles viejas y estrechas, porque cada vez que me alejo de ellas, me alejo más de su vientre, ese que me tuvo 9 meses y que luego me dejó partir. El solo recuerdo de la distancia me agobia, me perturba. En tus calles está ella, loca, muy loca; criándonos así, con valores para muchos desconocidos, para otros incomprensibles.
Amo tus calles, pero también tus parques, porque en cada espacio verde me convertí en futbolista y separando tres pasos sus sacos y los míos, armábamos canchas monumentales, con árboles convertidos en multitudes de espectadores de un partidazo jugado con pelota vieja, uniformes imaginarios y proezas que luego, ya cuando dejamos de imaginar, nos demostraron los de nuestros colores, que sí se podían alcanzar. Así, manchados de lodo y con olor a pasto y sudor, con tu cielo de testigo, nos amamos como hermanos, nos cuidamos como hermanos, nos unimos porque somos hermanos.
Camino por ahí y siento la obligación de contarles, de decirles una y otra vez lo linda que eres. Ellos aú no comprenden, pero ya lo harán. Es que tus calles, son mías porque fueron de mis ancestros y son de mis hijos porque yo quiero heredarlas. Ya llegará el día en que paseen por ellas y sientan, tal vez lo mismo que yo, o tal vez recuerden ese beso que encandiló tu plaza mayor, con la mujer que conocí en tus adentros, regalo de Dios, de la vida y tuyo mismo amada Quito, regalo que es tesoro, que es esposa, que es madre, que será eterna.
Y así estoy hoy ahora, Quito mía, Quito eterna, festejándote feliz pero con una lágrima queriendo salirse, bailando un albazo, pero con el alma hecha un yaraví. Como ese que aún está en la casetera vieja, en ese cuarto hoy vacío aunque no haya salido de ahí ni un solo clip del escritorio. Vacío y a la vez colmado de recuerdos, de pensamientos, de nostalgia. Un yaraví decía, el mismo o uno igual con el que te mirábamos desde esa ventana de tercer piso, empezando unos minutos antes de las 6, para admirar el sol caer detrás del Pichincha. Mientras tus luces se prendían, el celeste se tornaba anaranjado y finalmente negro. Las horas pasaban con cigarrillo en mano, en la suya porque por entonces aún no me había entregado al vicio. Ese mismo Pichincha que fue la primera imagen que veía al abrir los ojos.
¡Que viva Quito!, repetiré fuerte, orgulloso, festivo. ¡Que Viva! Responderé yo mismo, sabiendo que tus calles, viejas y estrechas, tu Pichincha que es el mío, tus parques y tus plazas han hecho que ellos que amo sean inmortales. Si tu vives, ellos viven, aunque no pudiera abrazarlos.
Foto: investment.quito.com.ec